
El tipo parecía de otra época: bajó de la lancha colectiva con chaleco negro, leontina y cuello duro. Transpiraba, Y sus ojos, tras unos quevedos, irradiaban un destello algo despectivo. ¿Habría reparado en el hombre que lo observaba desde el muelle de enfrente? Sea como fuese, no le prestó atención. Tampoco miró el frasco con lombrices ofrecido por el muchacho que había salido a su encuentro; simplemente, dijo: “Estoy insolado, quiero descansar”. Y luego de aspirar una bocanada de aire, manifestó su deseo de ser despertado a las diez para la cena. Le asignaron la habitación número nueve, la más fresca, situada al final de la galería.
A las diez en punto su mesa ya estaba lista. Y lo fueron a buscar, pero la puerta estaba cerrada.
El encargado del recreo El Tropezón, en el Delta de San Fernando, hizo prender todas las luces exteriores para iluminar la búsqueda. Tres empleados rastrearon el terreno con faroles sin encontrar al huésped. Dos horas más tarde las luces se apagaron.
La secuencia había sido escrutada por el hombre del muelle de enfrente. Después se fue a dormir.
Al final de la escapada
Clareaba cuando los párpados se le abrieron de golpe. Y casi por reflejo giró los ojos hacia el cajón de frutas que usaba como mesita de luz. Ahí estaba su pistola Mauser C96. Se la había obsequiado el “Fantasma” Caprioli, ladero del “Pibe Cabeza” y, a la vez, su compadre. Lázaro Batista repasó entonces los hechos que lo confinaron en ese aguantadero del Delta, una casita elevada con pilotes de madera sobre una orilla del río Paraná de las Palmas.
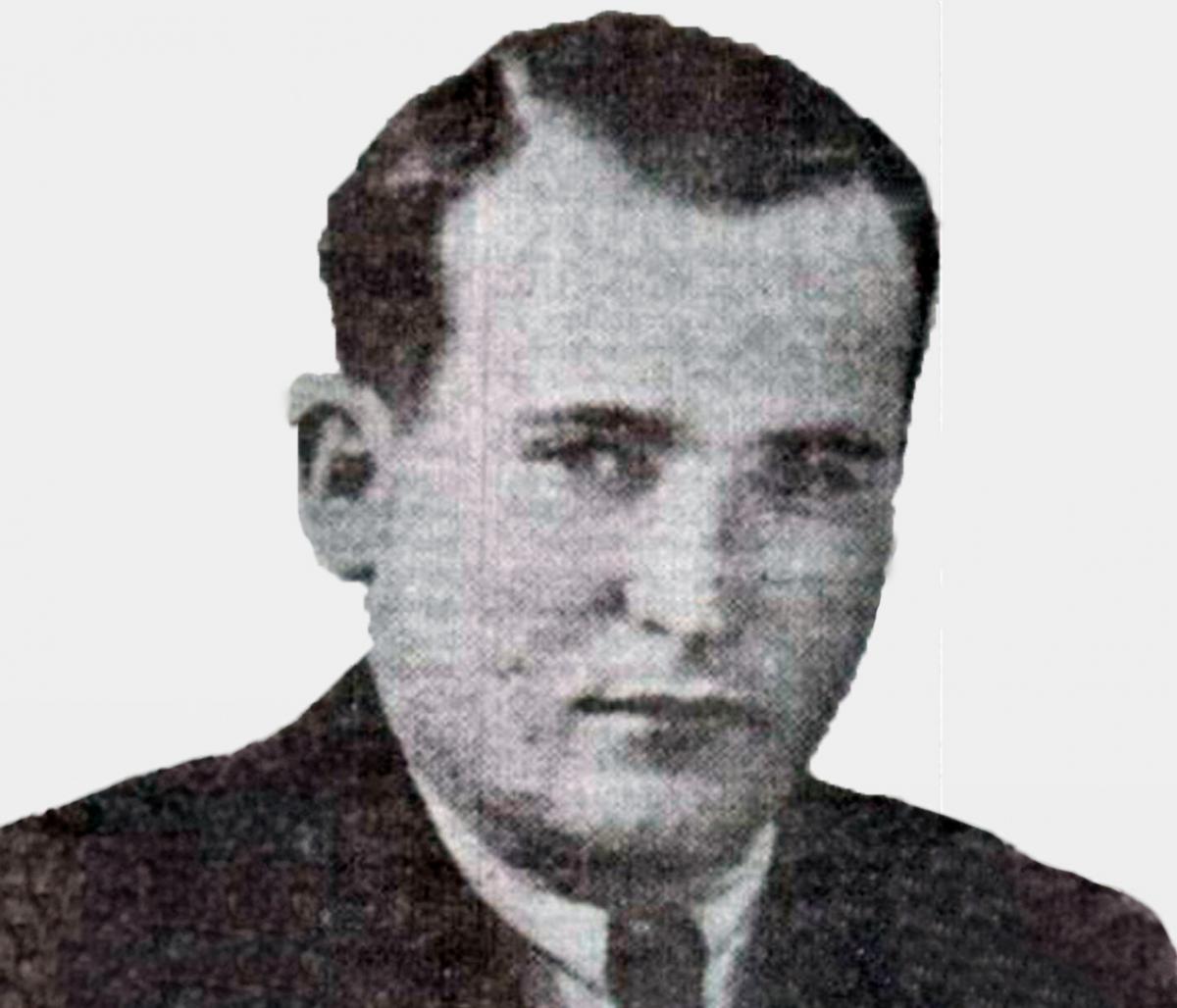
El primer eslabón de su desgracia fue un ajuste de cuentas. Al atardecer del 6 de julio de 1936 un clima extraño se respiraba en el almacén rosarino La Armonía, ubicado en la esquina de Pichincha y Tres de Febrero. Acodados en el estaño, dos hombres departían en voz baja con sendas grapas de por medio. Uno de ellos vestía de traje y, de tanto en tanto, oteaba en derredor a través de unas gafas con aumento que tornaban incierta la dureza de su rostro. El otro, en cambio, exudaba un aspecto decididamente patibulario: gorro de lana y un sobretodo con las solapas levantadas, sin ocultar su mirada torva. Una mirada que tras reconocerlo a él, sentado en el fondo del salón, regresó al hombre de las gafas. Fue en ese instante cuando irrumpió Caprioli con una Thompson. Y se desató el infierno. Batista, con la Mauser, también disparaba.
El sujeto del sobretodo, al intentar el repliegue, vio de soslayo cómo su compañero de copas se sacudía en el aire. Luego escuchó el golpe seco de ese mismo cuerpo al desplomarse en el suelo. También sintió un ardor; el rebote de un proyectil se la había incrustado justo en el glúteo izquierdo antes de caer a metros del cadáver. Así lo encontró la policía.
El muerto era Demetrio Artegui, un soplón del comisario José Martínez Bayo. Y el sobreviviente, Néstor Blanco, un pistolero de dilatada trayectoria en Santa Fe. Éste no tardó en soltar el nombre de sus agresores.
Desde ese momento, el “Pardo” –tal como en se lo conocía a Batista en el ambiente– tuvo que poner los pies en polvorosa y se estableció en Buenos Aires. Allí siguió en contacto con Caprioli, pero trabajando por la suya.
Ahora, durante el alba del 19 de febrero de 1938, tomaba mate bajo el alero de su ocasional refugio. Tenía ya la Mauser encajada en la cintura. Y un mal presentimiento. La fecha favorecía semejante sensación.
Exactamente un año antes, el legendario Pibe Cabeza –cuyo nombre era Rogelio Gordillo– había caído atravesado por la metralla policial. Era el líder de la banda de atracadores más prolífica de la época. Y su muerte, en medio del carnaval, sacudió al país entero. El hecho ocurrió en una esquina del barrio de Mataderos. Y según los testigos, hubo un cómplice que logró fugar. No era otro que Caprioli.
Días después el Fantasma se dejó caer en La Cigarra, un atracadero de gente nocturna ubicado en un arrabal de San Fernando, donde el Pardo solía parar. Entonces el recién llegado le contó los detalles de esa infausta noche.
Caprioli y Gordillo viajaban en un colectivo de la línea 49. Venían de la casa de dos bellas hermanas donde habían pasado la noche. Pronto se dieron cuenta de que el colectivo era seguido por un Ford V8 con cuatro tipos. Y no tuvieron dudas de que eran policías. Entonces, casi en la esquina de Alberdi y Guardia Nacional los sorprendieron al bajarse con las armas en las manos. Así comenzó el infierno.

Gordillo murió en el acto y Caprioli, herido en un brazo y en la pierna izquierda, se subió a un colectivo de la línea 45, obligando al chofer a variar el recorrido. También “convenció” a un pasajero a desnudarse para así cambiar su ropa ensangrentada. Así llegó al barrio de Barracas. Y como pudo, caminó hacia el hogar de un hampón amigo, donde le curaron las heridas.
A partir de entonces asumió la jefatura de la banda. Y había ido a La Cigarra con el propósito de convocar al Pardo para un asunto. Éste aceptó con beneplácito. Ahora maldecía esa decisión.
El “asunto” era la sucursal en San Nicolás del Banco Nación. Todo salió a pedir de boca. Pero la policía tendió un anillo perimetral en una vasta zona del noroeste bonaerense que los dejó estancados en la ciudad de Junín. Allí la banda tomó por asalto la finca de una familia apellidada Grau. La policía no tardó en localizarlos. Tras rodear la vivienda les dio la orden de rendirse. Y al cabo de un largo silencio, los muchachos de Caprioli comenzaron a disparar.
El primero en caer fue el “Nene” Martínez, con dos tiros en la frente. El Fantasma trató de protegerse con un colchón. Resultó un gesto infructuoso. Su cuerpo recibió 23 balazos. El Pardo, en cambio, logró escapar por los fondos.
Pero ese duelo también le había costado la vida al subcomisario Darío Loretti. Eso convirtió a Batista en una codiciada presa de caza mayor. Desde entonces iba de refugio en refugio sin ton ni son.
El cadáver exquisito
Ya había cumplido un mes en el aguantadero del Delta. Batista contaba allí los días como si estuviera preso. Ahora, aguijoneado por los mosquitos, su mal presentimiento iba en aumento. En esas circunstancias escuchó un lejano ronroneo de motores que también iba en aumento. Un minuto más tarde pudo ver una lancha policial aproximándose.
Entonces empuñó su Mauser antes de atrincherarse tras un árbol. Así, inmóvil, quedó a la espera del destino.
Transcurrió un rato que pareció eterno hasta que la lancha –con siete uniformados– llegó a la altura de donde él estaba.
El Pardo, ya preparado para lo peor, murmuró un Padre Nuestro y besó la medallita que le colgaba del cuello, antes de amartillar la pistola.
En ese preciso instante, para su sorpresa, la embarcación se desvió hacia la orilla opuesta para detenerse en el muelle de El Tropezón.
Poco después fue subida a cubierta una camilla de metal con un cadáver tapado por una sábana.
Leopoldo Lugones le había dado el susto de su vida.