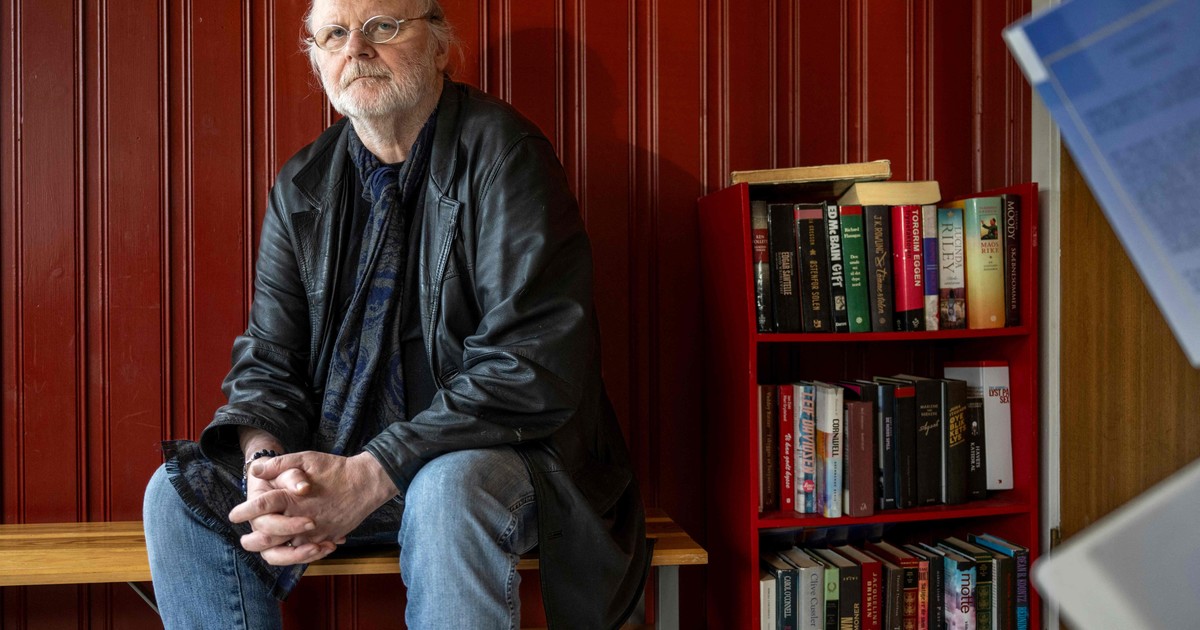
Si somos medianamente exigentes en la esfera de lo impreso, la proporción de poemas que son poemas es muy menor. Abunda la planicie, seguida por lo pasable. Es lógico en un terreno resbaladizo, donde lo solvente puede sonar parecido a lo mediocre, y los pasajes inspirados relumbran con la infrecuencia de relámpagos. Los dos tomos de la Poesía completa de Jon Fosse son un buen ejemplo de la zona y la elevación ambivalentes en las que navega el género, pero aun con sus altibajos obturan la aparición de cualquier verdugo encapuchado o pirómano enardecido.
La fortaleza y la debilidad de quien narra los versos del Nobel noruego consisten en que nunca parece hacer pie. No está en sus planes. Expone su candor sin cálculo, contornea en ocasiones lo cursi, y dentro de una simpleza casi exagerada alza una voz ansiosa, veraz, inamovible –una voz siempre plantada en el mismo lugar– desde los años 80 hasta 2016. Son breves, acotadas ráfagas, más croquis de versos que poemas, resúmenes de escenas epifánicas a la intemperie que el lector debe reponer y vestir.
Similar a un maestro de primaria trazando con tiza en un pizarrón, Fosse enseña variaciones en una paleta deliberadamente limitada de colores omnipresentes. La nave no vuela alto pero tampoco carretea: “Un viejo cartero ahuyenta su propia locura/ con más paciencia de la que nadie mostró jamás”. Algo de mística boscosa y leves toques surrealistas contribuyen a un clima penumbroso y resignado. Son líneas incómodas (para el que las anotó y para quien las lee).
La volatilidad de la luz y de la nieve; los favores de la lluvia y del viento. Ante estas páginas –pobladas por niños o viejos, casi no hay edades intermedias– el lector ratifica que en poesía no existe la evolución; tampoco en un mismo poeta. En verso y en prosa, la suya es un tipo de línea que seguro entusiasma escribir pero no siempre leer, como si nos sometiera a la confesión de sueños ajenos.
Si matar al tiempo es una de las tareas autoasignadas por cierta literatura, en su poesía Fosse buscó conseguirlo colocándose fuera de su perímetro. Es en sus novelas, como Melancolía, con su corte de romanticismo tardío, donde arriesga la escenificación de la lentitud hasta una stasis terminal. Laminando los lapsos, apuesta por un modo insistente, machacante, como jugándole siempre al mismo número. Fosse se rehúsa a lo desmontable y descree de la reestructuración. Su prosa ostenta un aire a manuscrito que avanza a fuerza de vacilaciones y obstinación; aire de manuscrito de un joven escriba que lo dejó a un lado para reencontrarse con esos titubeos treinta años después, descubriéndose beneficiario de un resonante premio internacional.
Dicho de otro modo: Fosse escribe como en un ámbito sin editores interventores. No le va a resultar fácil encontrar compañía; las más de las veces un lector no está allí para observar cómo un novelista intenta entrar en ritmo por medio de la reiteración y la saturación, a la manera de alguien con inconvenientes de mesura e incapacidad para la elipsis. Aunque el que martille sea personaje y narrador, ¿puede arrogarse ese derecho? ¿Se le perdona a un personaje –en cuestiones técnicas– lo que no se le toleraría a un autor?
Una primera persona del singular autoriza reiteraciones y reincidencias, pero la mera lata o letanía no produce música, menos en traducción, por excelente que sea (y lo es). La decisión se vuelve más llamativa tratándose de un pintor –raza tirando a lacónica–, mientras ronda la incógnita acerca de cómo comprender, más que contar, la pintura (no tanto un cuadro terminado sino sus actos y ecos). Pero la carta fuerte de Fosse es el derroche; el color tiene que sangrar. De allí que sus poemas y sus blancos resulten menos agobiantes.
En la primera página del compendio de novelas titulado Septología, Fosse arranca, igual que en Melancolía, con un guiño hacia la inauguración de una novela. Otra vez, confía prosperar en el amague –un pintor se mortifica con lo que opina él mismo de su cuadro, y su maestro– y confía en largos pasajes sin punto y aparte: el lenguaje se pliega sobre sí mismo y parece montar un simulacro de literatura.
El patetismo compasivo de sus narradores no les impide llegar a puntos sinuosos, a periplos craneanos de una figura capaz de embarcarse sin pudores en una perorata sobre, por caso, el bautismo. ¿Hace cuánto que no existe –sin ironía– un personaje que reza? Habría que repetirlo: lo del rapsódico Jon Fosse es jugarlo todo al despilfarro de un asceta, como un monje que vendió su casa familiar a un precio irrisorio porque hizo un voto de pobreza.
Poesía completa, Jon Fosse. Trad. Cristina Gómez-Baggethun. Sexto Piso, 188 y 296 págs.